
En el pistoletazo de las obras de Carrère hay un hombre que se pregunta cómo. Cómo pudo ocurrir, cómo pudo suceder. No se trata de una perplejidad impostada, al modo como en las contracubiertas se afirma de cualquier joven confuso que "asiste perplejo a una realidad tan aterradora como hipnótica". No. O no exactamente, porque lo cierto es que si hay un autor que encarna ese mantra, ese autor es Carrère, cuyo centro de gravedad, lo que impulsa su prosa quirúrgica, elemental de puro luminosa, es el afán de plasmar el horror, de representar la amargura de vivir cuando morir es todavía inasumible; la clase de asuntos que, al menor desliz, caen del lado de la autoayuda.
En El adversario, Carrère se ocupó de narrar el caso de Jean Claude Romand, un ciudadano francés que, durante dieciocho años, hizo creer a sus familiares y amigos que era médico investigador de la OMS. Dieciocho años. Es probable que se pregunten si acaso en esos dieciocho años no recibió jamás en el trabajo una llamada de su mujer; o dónde demonios transcurría su jornada laboral. Y el dinero, ¿cuál era su fuente de ingresos? Estas mismas preguntas, este humanísimo asombro, llevó a Carrère al escrutinio de la vida de Romand, levantada sobre una mentira fundacional que, a su vez, dio pie a una ristra de engaños tras los cuales siempre emergía un engaño mayor.
No obstante, y por encima de esa hemorragia de mentiras declarativas, se alza la mentira considerada metafísicamente, la que arroja a Romand a un limbo de vías muertas, condenándolo al sobrecogedor esfuerzo de ir erigiendo tramoyas para dar acomodo a cada una de sus patrañas. Dieciocho años fabulando conversaciones inexistentes, narrando anécdotas ilusorias, mandando hacer falsas tarjetas de visita. Resulta inevitable pensar, una y otra vez, en esa bobada de que la vida sería imposible si todo el mundo dijera siempre la verdad. Bien, Carrère cuenta lo que sucede cuando siempre se dice la mentira. "Decir la mentira", lo sé, es torturar el lenguaje, mas no deja de ser curiosa, a este respecto, la asimetría gramatical entre las expresiones decir la verdad y decir una mentira (tell the truth y tell a lie), como si ya la sintaxis pregonara, de algún modo, que la verdadera imposibilidad, lo que hace de la vida un acontecimiento terrorífico, es la costumbre de vivir mintiendo: decir la mentira, tell the lie.
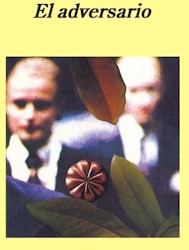 Decía que la literatura de Carrère se fragua en torno al cómo. Es inexacto. Sus obras también encierran algún que otro porqué, si bien éstos asoman sin estrépito; adheridos, por lo común, a la querencia freudiana del autor, que gusta de abrochar algunos lances con interpretaciones más o menos divanescas al hilo de tal o cual conducta. Se trata de su único borrón retórico y, paradójicamente, es uno de los elementos más contaminantes de la obra que siguió a El adversario, Una novela rusa. Le asisten, en cualquier caso, inapelables razones estilísticas e incluso morales, pues se trata de la más salvaje inmersión de un escritor en su intimidad de que tengo noticia. Cuando menos, en lo que concierne a escritores contemporáneos.
Decía que la literatura de Carrère se fragua en torno al cómo. Es inexacto. Sus obras también encierran algún que otro porqué, si bien éstos asoman sin estrépito; adheridos, por lo común, a la querencia freudiana del autor, que gusta de abrochar algunos lances con interpretaciones más o menos divanescas al hilo de tal o cual conducta. Se trata de su único borrón retórico y, paradójicamente, es uno de los elementos más contaminantes de la obra que siguió a El adversario, Una novela rusa. Le asisten, en cualquier caso, inapelables razones estilísticas e incluso morales, pues se trata de la más salvaje inmersión de un escritor en su intimidad de que tengo noticia. Cuando menos, en lo que concierne a escritores contemporáneos.
Carrère, que concluye la escritura de El adversario ahíto de negrura, persuadido de que está abocado, de una forma fatal e inexorable, a encararse con el lado más ingrato de la naturaleza humana, resuelve poner tierra de por medio y embarcarse en el rodaje de un documental que le lleva a la localidad rusa de Kotelnich, tras el rastro del ciudadano húngaro András Toma, represaliado por el Ejército Rojo. En su peripecia, Carrère termina devorado por el recuerdo de su abuelo ruso, el padre de su madre, desaparecido en 1944. En ese punto, y mientras va dejándose mecer por sus fantasmas familiares, la realidad le sirve otro crimen, un crimen que viene a recordarle, casi de modo grotesco, que la vida (y la suya, sobre todo) no es más que un sumidero de sombras. A ello hay que añadir una relación sentimental atormentada y salvaje que le resta cualquier asomo de raciocinio. Carrère es, definitivamente, un hombre devastado que va dando titulares de su devastación. No es una metáfora. O no del todo. Aún hoy, cuando evoco la obra, regreso al cuento erótico que, en el mismo periodo, Carrère publica por entregas en Le Monde, ese relato alucinado cuyo sentido último es establecer un vínculo casi intolerable entre la literatura y la vida.
En De vidas ajenas, publicada recientemente en España, el autor también se inmiscuye en la devastación. Se inmiscuye, sí, porque en este caso las dos devastaciones que le conciernen son ajenas. Una es la que resulta de la muerte de un hijo; otra es la que proyecta la muerte de una mujer joven, de oficio juez, sobre su marido, sus hijos y un compañero de trabajo, juez como ella. De las charlas de Carrère con este otro juez (al igual que su malograda colega, tullido y canceroso) surge un áspero relato cuyos ejes son la enfermedad, la piedad, la justicia social. Y algo más, porque en Carrère siempre queda algo que rebañar. Esos dos hombres, juez y escritor, son dos socialdemócratas con trapío; el progresismo que ambos exudan se cierne sobre la realidad de una manera sumamente audaz, pletórica, rutilante. Esos dos hombres, digámoslo ya, son la perfecta evocación de una izquierda extinta, la que hace treinta, veinte o acaso quince años conservaba el monopolio de la inteligencia y, por qué no decirlo, de la belleza. Un tiempo que hoy, por extraño que parezca, se antoja remoto.
Un último apunte: más embriagadoras que esas charlas es su plasmación, el cuidado editorial con que Carrère le cuenta al lector cómo las palabras del juez se vuelcan literalmente, sin otros aliños que las enmiendas y puntualizaciones que el propio juez lleva a cabo en el manuscrito original de De vidas ajenas. En las antípodas, en fin, de esa non fiction novel que Capote salpimentó con alevosía para granjearse el favor de esos lectores que aún hoy, como la marquesa, siguen saliendo a las cinco.
EMMANUEL CARRÈRE: EL ADVERSARIO. Anagrama (Barcelona), 2011, 264 páginas // DE VIDAS AJENAS. Anagrama (Barcelona), 2011, 264 páginas.
