
En cierto modo, en cada una de las columnas que Manuel Jabois (Sanxenxo, Pontevedra, 1978) echa en su blog, o en el Diario de Pontevedra, o en Jot Down, o en El Mundo, se advierte la mofa tranquila, casi reservada, de quien se sabe un longevo prematuro, un pueblerino a carta cabal que lleva tiempo intuyendo que no hay nada más moderno que tener algo que contar y saber contarlo.
Esas columnas se han reunido ahora en el volumen Irse a Madrid, cuyo título, como bien sospechan, encierra una levísima ironía respecto al destino inexorable de cualquier escritor que se precie.
Y de qué escribe Jabois, se preguntarán. De todo y nada, como es de rigor en quien sólo es escritor, y no escritor y pedagogo, o escritor y afilador, o escritor y mariscador. Por ejemplo, de cómo su existencia azarosa le condenó a ser un punto del orden del día en la reunión de la escalera de vecinos; o de cómo, en el afán de darse un aire de lobo atribulado, acabó durmiendo la borrachera en la playa de Sanxenxo (para pasmo, dicho sea de paso, del todo Sanxenxo, que, a diferencia de los bañistas de la falsa fotografía de Bauluz, no permaneció lo que se dice indiferente); o de la eterna juventud de Manuel Fraga (Jabois es el único traductor homologado de fragués-español y fragués-gallego); o de cómo, en cumplimiento del deber, tuvo que cubrir la cena congresual de Anela. ¿Que qué es Anela? La Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, una asociación a la que por poco no termina afiliado, pues en otra de sus columnas nos cuenta que, por hacer un favor a un compañero del diario, acabó albergando en su casa a dos prostitutas, en la misma escalera, por cierto, donde le habían declarado "punto del orden del día".
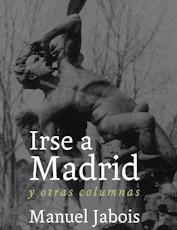 En Jabois, la quietud se torna bulla en apenas unas líneas, como si por sus apuntes al natural cruzara de pronto una borrasca que dejara el paisaje hecho trizas; es volver la vista atrás y agriar la mirada ante la infancia extraviada, la novia despechada, el viejo consumido. En mitad de esa desolación o acaso desencanto, asistimos al espectáculo de la escritura, esto es, vemos cómo el pintor madura el brochazo que habrá de convertirse en estocada, devolviendo el mundo a la medida del hombre, un hombre que no es otro que él mismo.
En Jabois, la quietud se torna bulla en apenas unas líneas, como si por sus apuntes al natural cruzara de pronto una borrasca que dejara el paisaje hecho trizas; es volver la vista atrás y agriar la mirada ante la infancia extraviada, la novia despechada, el viejo consumido. En mitad de esa desolación o acaso desencanto, asistimos al espectáculo de la escritura, esto es, vemos cómo el pintor madura el brochazo que habrá de convertirse en estocada, devolviendo el mundo a la medida del hombre, un hombre que no es otro que él mismo.
De la lectura de Jabois, en fin, jamás sale uno indemne; cómo diablos iba a salir nadie indemne del paso por un hombre que es plenamente consciente de que tiene el don de la escritura y que agradece con arrebatada sinceridad ese don, pues sospecha que, muy probablemente, sería incapaz de ganarse la vida haciendo cualquier otra cosa que no fuera ser Manuel Jabois. El castigo que eso conlleva (ah, la injusticia poética) es que Jabois es, al tiempo, una suerte de náufrago, un autor que tiene la impresión de que, en el fondo, el arte que atesora le sirve para poco más que para trasegar menús de diez euros mientras lee el periódico; de hecho, además de servirle para poco, a menudo supone una amenaza, pues su estilo tiene la virtud de corromper la realidad, así el científico modifica las partículas que observa. Ese modo de exprimir la melancolía, que lo mismo habita en el perfume de una mujer que pasa que en el espectro de dos críos de seis años que jamás dejaron de correr, es lo que convierte la narrativa de Jabois en una perpetua reyerta entre el autor y su tiempo, que cada tanto se le declara en rebeldía. Tanto es así que uno no sabe si está leyendo a Peter Pan o a un anciano escapado de una película de Berlanga. La desesperanza ante lo que pudo haber sido y fue (y fue, sí) también alcanza lo político: Jabois empieza a notar la inmensa pereza de ser de izquierdas (o, más bien, de cierta izquierda), y de ese letargo sólo le arranca el pavor estético ante esa derecha premoderna de barriga a lo Perich y vitola rojigualda que de cuando en cuando se le aparece.
Con todo, el rasgo más evidente de Jabois es el humor. Algunas de sus columnas, como la del día en que encargó a un cerrajero que reventara la puerta de un piso recién alquilado, desatan carcajadas tan salvajes como lo que vamos leyendo. No en vano, el humor de Jabois es incontenible, devastador, encarnizado. No es infrecuente que, tras la risa, uno se aclare la mirada, se sacuda los gemidos y advierta que, tras la anécdota, amaga un bosquejo aciago. Su columna de la novia a la que invita a casa y le hace creer que sus padres duermen bajo el mismo techo podría haberla protagonizado el mismísimo protagonista de American Psycho.
El humor de Jabois, en cualquier caso, es sumamente contagioso, por lo que tengo para mí que los niños querrán hacer con su estilo lo que él ha hecho con el de Umbral o el de Camba. Yo que ellos no lo intentaría. Para escribir como Jabois hay que vivir como Jabois.
MANUEL JABOIS: IRSE A MADRID. Pepitas de Calabaza (Barcelona), 2011, 204 páginas.
